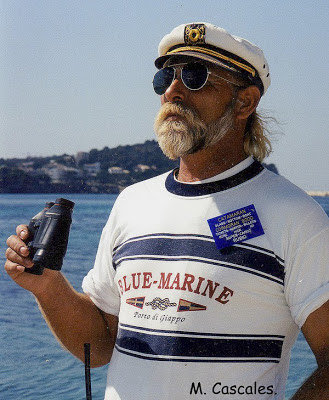miércoles, 19 de mayo de 2021
Yanira
En el año 1948 Brasil dio inicio a la construcción del que sería, por lo majestuoso de su arquitectura, el estadio más grande y moderno del mundo. Con capacidad para doscientas mil personas, el coloso debía estar pronto para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol de 1950. La obra llevó un año, once meses y veintisiete días y se inauguró el 24 de junio de 1950, un día antes de comenzar la competencia. Su denominación actual es: Estadio Jornalista Mário Fhilo. De todos modos fue y será siempre conocido como estadio Maracaná, por estar enclavado en el barrio Maracaná de Río de Janeiro. Estadio místico donde lo humano se une a lo sagrado y se manifiesta en los hechos sobrenaturales que acontecen entre sus paredes. El pueblo futbolero de América del Sur, piensa que se necesita algo más que buen juego para ganar en el estadio de Maracaná. La magia, lo esotérico, el culto del más allá y la superstición han rodeado al coloso de un halo encantado, donde habitan sombras, duendes y aparecidos. Todo surgió a partir el emblemático 16 de julio de 1950, cuando, por la final de la Copa Mundial de Fútbol, se enfrentaron en el campo los equipos de Brasil y Uruguay. Desde entonces incontables historias han corrido de boca en boca, bajo el Cristo del Corcovado, cada vez que invocando a espíritus errantes se ha intentado conocer el por qué, cuál fue la causa, el motivo, el castigo de aquel resultado adverso que sumiera a un país entero en la tristeza y al cuida palos en el oprobio, hasta el final de sus días. Solo Barbosa supo siempre cuál fue la causa, qué o quién desvió el balón de sus manos esa tarde. Nadie nunca se lo preguntó. Fue más sencillo erigirlo en chivo expiatorio, por el tremendo error de no haber podido atajar un gol. Sin embargo, en los terreiros de Bahía, durante mucho tiempo los caboclos de las siete líneas de Umbanda repitieron por doquier que lo sucedido aquella tarde en Maracaná fue obra del Espíritu Santo con la venia de Oxalá. Durante los dos años que llevó la arquitectura del monumental, muchos curiosos se acercaron a observar la magnitud de la obra y sus avances. Entre ellos, los obreros solían ver a una joven bahiana recorrer sus galerías, pasadizos y corredores. Como también visitar los grandes espacios donde se instalaron bares, restoranes y ascensores, temiendo, más de una vez, que la joven se perdiera entre el complejo laberinto de su estructura. La bahiana llegó a conocer el corazón del recinto tanto como los mismos hombres que realizaron la obra. De todos modos, no alcanzó a ver la fastuosidad del Estadio terminado. Murió unos días antes de su finalización. Pese a esa realidad, conocida por todos, aquellos obreros siempre afirmaron que la joven bahiana habitaba el estadio y seguía, como en vida, recorriendo sus instalaciones. También en nuestros días comentan los cariocas que han visto a la bahiana de turbante y vestido blanco recorrer descalza los interiores, las tribunas, los palcos, y los arcos del coloso de cemento. Aquel año, cuando se da comienzo a la construcción del estadio, Barbosa era considerado el mejor arquero que tuvo en su historia el Vasco da Gama y el número uno de los porteros del Mundial. Tenía 26 años, simpatía, un físico privilegiado y un porvenir en extremo auspicioso. Los hombres lo admiraban como deportista y las mujeres lo amaban y lo acosaban. A nadie le llamó la atención, entonces, que en su camino se cruzara Yanira, una bahiana bellísima que enamorada de él, a la distancia, había llegado de Bahía con el solo propósito de conocerlo. Yanira era una Bahiana Mae de Santo de un terreiro umbandista de la línea blanca cuya guía u Oriyhá era Yemanyá, diosa que reina en el mar, dadora de abundancia, protectora de las familias y pescadores y máxima Oriyhá del panteón africano con raíces en Nigeria. Antes de dejar Bahía Yanira había realizado en su terreiro una ceremonia en honor a la Mae Yemanyá, donde con toque de atabaques acostada en el suelo boca abajo y con los brazos estirados en cruz, hizo un pedido a la diosa y prometió dos ofrendas: una, si la Diosa del Mar le cumplía el pedido y otra si no se lo cumplía. Barbosa vivía en esos días el punto más alto de su carrera deportiva. Acumulaba éxitos, dinero y halagos. Todo el mundo ansiaba su amistad, desde los componentes de su parcialidad, hasta políticos e intelectuales de su país. Se había convertido en el número uno entre los arqueros más calificados del mundo. De continuo su foto aparecía en homenajes, fiestas y banquetes o exhibiendo su físico a bordo de un yate siempre rodeado de mujeres hermosas. Mientras tanto Yanira había logrado acercarse al círculo donde se movía el guardameta. Un empujoncito más y la primera parte de su objetivo estaría cumplida. Durante una recepción en el barrio Copacabana de la ciudad de Río de Janeiro famoso por su bohemia, fue al fin presentada al ídolo. Esa noche, colmado su objetivo, la bahiana no se separó ni un instante del famoso portero. Y fue para él, durante dos años, como para el preso su condena. Barbosa fue siempre asediado por las mujeres. Mujeres dispuestas a todo por estar a su lado. Él, sin embargo, no formalizaba compromisos serios con ninguna. Continuaba casado con Clotilde, con quien se casara a los diecinueve años y siempre trató de mantenerse fiel a su pareja. La bahiana, enamorada, no hizo otra cosa durante esos años que idear nuevas artimañas con el fin de llegar a convencerlo de abandonar a su esposa para irse a vivir con ella. Detalle que a Barbosa ni en sueños se le había ocurrido y debido a lo cual, unos días antes de la final del Campeonato que se avecinaba, decidió hablar seriamente con Yanira para decirle que no esperara de él más que una simple amistad. Porque entre ellos —le dijo—, nunca sucedería nada más. Que, por favor, volviera Bahía y se olvidara de él. Para la bahiana fue aquel, el golpe de gracia. Pese a todos sus rezos, peticiones y promesas, Yemanyá no había aceptado su pedido. Se fue sin decir una palabra. Sin despedirse de él ni de nadie. Volvió a su hotel, se vistió con su vestido blanco de Bahiana Mae de Santo y bajó a la playa de Copacabana a cumplir su segunda promesa. Atardecía cuando entró al agua. Quienes la vieron pensaron que entraba a dejar una ofrenda a la Diosa del mar. Cuando dejaron de verla, cuando su cuerpo se perdió entre las olas del océano se dieron cuenta de que la ofrendada, era ella misma. Muchos días después unos pescadores encontraron el cuerpo de Yanira, enredado entre unas algas, a varias millas de las costas de Brasil. El 16 de julio de 1950 fue el día elegido para la gran final. Brasil era el favorito indiscutible, de modo que el equipo brasileño entró al campo acariciando la Copa. Un empate bastaría para constituirse en campeones del mundo por primera vez. Todo Brasil estaba pronto para la gran fiesta. Comenzó el partido y con el primer gol de Brasil estalló el estadio. Doscientas mil gargantas rugieron el gol atronando el aire de Maracaná. El equipo uruguayo no se veía entre aquella enormidad de gente que ovacionaba al rival. Entonces Obdulio Varela cruzó la cancha, puso la pelota bajo el brazo y se dirigió al centro del campo a hablar con el juez. —¿Qué pasa? —preguntaba la gente. —¿Qué reclaman, si no hay nada que reclamar? ¿Qué le dice al juez si el juez no le entiende, si el juez solo habla inglés? Y un viento helado recorrió las tribunas y atravesó la cancha hasta el área norte. —No miren para arriba —dijo el capitán de los celestes—, el partido se juega acá abajo. Caía el sol cuando empataron. Y un miedo inesperado y rotundo se fue instalando en las tribunas. Doscientas mil almas presintieron el final y a duras penas lograron sobreponerse para seguir alentando al favorito. Barbosa en los tres palos mantenía la calma. Seguro como siempre. Firme en su puesto. Se adelantó dos pasos cuando vio venir a Ghiggia con aquel disparo desde la punta derecha y entre el balón y él, la ráfaga de una figura blanca que se cruzaba. Se estiró todo lo que pudo y alcanzó a arañar la pelota que llegaba envenenada como si alguien, al pasar, la hubiera desviado con la mano. Y creyó que la había mandado al córner. El mutismo lapidario del Coloso le hizo volver la cabeza para mirar. Allí, con los ojos fijos en él, recostada a la red estaba Yanira, la Bahiana Mae de Santo, con el balón a sus pies. Ada Vega, edición 2012
martes, 18 de mayo de 2021
La Rocío
No había cumplido los 18 años, cuando la Rocío saltó de La Teja al bajo. Nacida en cuna de avería empezó a caminar de chica y, caminando, llegó a Juan Carlos Gómez y Piedras. Y se quedó.
Era hija de Floreal Antúnez, apodado el Manso, un cafiolo fracasado, chorro de poca monta que una noche, en una batida, terminó en gayola y con un balazo en la canilla debido a que el botón que lo corría tropezó con una baldosa floja y se le escapó un tiro. Quedó rengo de por vida y sin posibilidad de escalar muros, ni de salir rajando ante el grito de: ¡araca, la cana! Sin laburo y maltrecho recién logró subir un escalón entre el malandrinaje que empezó a tenerle un poco de respeto, cuando se casó con la lunga Aurora Cortés. Una mechera de abolengo. ¡Ligera como ninguna! Se daba el lujo de entrar a las tiendas del Centro vestida de sierva y salir como la esposa de un doctor. Nunca la pescaron in fraganti, ni visitaba dos veces el mismo comercio. ¡Sabía su oficio la flaca Aurora!
Enemistada con las fábricas donde laburaban sus hermanas, odiaba los telares y las ollas populares. Siempre creyó que su intelecto estaba para algo más redituable que las ocho horas, hacia donde nunca se dejó arrastrar. Rechazó de plano el yiro, que no iba con su decencia, despreciando a los macrós verseros que viven del cuerpo de una mujer. No tuvo sin embargo la suerte de encontrar en su camino a un guapo yugador que le arrastrara el ala, con quien vivir sin sobresaltos. De modo que, sin mucho espamento, se dedicó a perfeccionar el arte del afano hasta llegar a dominarlo. Y hubiese podido llegar lejos y hacer mucho vento si hubiera seguido sola. Pero un día conoció al Manso que le chamuyó de ternura —único hombre de su vida a quien amó de verdad—, y se perdió.
Juntaron sus desventuras, se casaron, y se dedicaron a criar hijos con la esperanza de verse reflejados en ellos. Y así les nacieron cinco, cuatro varones y la Rocío. Para entonces el Manso no pasaba de robar morrones en la feria y a la Aurora las alarmas de los supermercados, le truncaron la carrera. Fue así que, sin abandonar por completo el choreo, pasó el resto de su vida al servicio de su marido y de los varones que trajo al mundo, muchachos pintunes, bien empilchados: asiduos visitantes a la seccional del barrio.
Tres de ellos eran carteristas cualunques. Lanzas. Rateros. Hacían la diaria. Pero el más chico, gran visionario, se interesó por la importación y la exportación. Su familia afanaba para no trabajar. Él trabajaba para afanar. Consiguió entrar a la estiva del Puerto y en poco tiempo se hizo tan hábil, que en el barrio llegamos a pensar que se estaba trayendo el Puerto de a poco y que un día veríamos un par de buques anclados en el frente de su casa.
Y en ese ambiente nació la Rocío, que para sacar a flote su existencia hizo lo que mejor sabía hacer. Gurisa muy bonita, supo desde muy chica que la plata está en la calle y que sólo hay que salir a buscarla. Y ella salió. Y la encontró. Paraba los relojes cuando llegaba al barrio vestida de vampiresa, con zapatos altos de pulserita, cartera plateada colgada al hombro a lo guarda y la boca pintada en forma de corazón. Se bajaba de un Citroen negro en la puerta de su casa, revoleando la cartera y acompañada de un facha encadenado, que lucía semejante sarzo en el anular derecho y reloj con cadena, del cinto al bolsillo del pantalón. Rufián de medio pelo, pulido y aceitado gracias a la Rocío.
El fiolo arrugaba trajes de alpaca y camisas de seda, desprendidas hasta la mitad del pecho, para poder lucir su terrible cadenaje de oro, que en el barrio dejaron boquiabiertos a más de un pinta. Usaba botas de punta fina y taquito, patillas, y en el índice de la zurda tintineaba un llavero con tres llaves: la del Citroen, la del bulín y la de una celda del primer piso de la cana de Miguelete, donde alternaba sus estadías por hurto y rapiña con la de trata de blancas y afines.
El camba, que tenía cierto cartel entre el ambiente del escolazo, copó la banca el día que empezó a administrarle los bienes a la Rocío. Pasó del conventillo a vivir en telo de superlujo por 18 y Cuareim. A fumar extra largos L. y M. y a desayunar Ballantines on the rocks. Un día la Rocío se dio cuenta que su administrador la estaba timando. Que la que yugaba era ella y que el fiolo vivía encurdelado y encima la engañaba con otras minas. Ni corta ni perezosa le tocó la polca del espiante y se quedó solari. Dueña y administradora de su propio negocio. Y pelechó. Cambió el Citroen por un Cadillac descapotable y ante la envidia de todos nosotros, llegaba al barrio manejando y acompañada de un perro peludo de Afganistán. Llena de brillos y pedrerías.
Las vecinas que criaban a sus niñas en el más puro recato, la ponían como ejemplo del mal. A la espera de que una vuelta de tuerca la volviese a dejar en la vía. Para que las niñas aprendieran que: en la vida lo que vale es la decencia; que quien mal anda mal acaba; que quien vive en pecado termina mal. O sea: que el crimen no paga.
Los hombres no opinaban. Se babeaban disimulando y la miraban con ojos lascivos, sin poder ocultar que la deseaban, conscientes, sin embargo, de que sus haberes no les permitían ni acercarse a la naifa. No pasaba lo mismo con los muchachos de su edad, de quienes fue compañera de escuela. Ellos la aceptaban como era y la trataban como a una más.
Por años la Rocío bancó a sus padres a quienes jamás dejó a la deriva. Que yo recuerde nunca perdió su belleza ni su posición. Cuando los viejos murieron dejó de venir al barrio y no la volvimos a ver. Se empezaron entonces a correr mil rumores que se daban por ciertos y que todos creímos: que una noche en el bajo un chino la asesinó; que en un accidente quedó con la cara desfigurada; que vivía en Italia, vieja y en la ruina; que la habían visto pidiendo limosna en la Catedral; que...
Por eso me alegré y me reí a carcajadas cuando anoche vi en la tele recibir con todos los honores, a un ministro que llegaba al país acompañado de su esposa: la Señora Rocío Antúnez Cortés.
Ada Vega, edición 1996 -
Un árbol junto a la medianera

Tenía azules los ojos. Y entre sus largas y arqueadas pestañas yo sentía reptar su mirada azul, desde mis pies hasta mi cabeza, deteniéndose a trechos. Entonces vivía con mis padres y mis hermanos a la orilla de un pueblo esteño, cerca del mar. Mi casa era un caserón antiguo, del tiempo de la colonia, de habitaciones amplias y patios embaldosados. Con jardín al frente y hacia el fondo, una quinta con frutales. A ambos lados de la casa una pared de piedra que hacía de medianera, nos separaba de la casa de los vecinos. El resto de la quinta lo rodeaba un tejido de alambre cubierto de enredaderas.
Uno de los vecinos era don Juan Iriarte, un hombre que había quedado viudo muy joven, con tres niños, empleado del Municipio. La casa y los niños se hallaban al cuidado de la abuela y una tía, por parte de madre, que fueron a vivir con ellos ha pedido de don Juan, cuando faltó la dueña de casa.
En los días de esta historia yo tenía dieciocho años y un novio alto y moreno que trabajaba en el ferrocarril, que hacía el recorrido diario del pueblo a la capital. Se llamaba Enrique y venía a verme los sábados pues era el día que descansaba. Enrique era honesto y trabajador. Nos amábamos y pensábamos casarnos.
Mi padre y mis hermanos trabajaban en el pueblo y mi madre y yo nos entendíamos con los quehaceres de la casa ayudadas por Corina, una señora mayor que se dedicaba principalmente a la cocina y que vivió toda su vida con nosotros. Yo era la encargada de lavar la ropa de la familia. Tarea que realizaba en el fondo de casa, en un viejo piletón, una o dos veces por semana.
Cierto día, la mirada azul del mayor de los hijos de don Juan empezó a inquietarme. Comencé por intuir que algo no estaba bien en el fondo de mi casa. Como si una entidad desconocida estuviese, ex profeso, acompañándome. Hasta que lo vi subido a un árbol junto a la medianera. Era un niño que sentado en una rama me miraba muy serio, entrecerrando los ojos como si la luz del sol le molestara.
Pese a comprobar que la ingenua mirada de aquel niño sentado en una rama no merecía mi inquietud, no alcanzó a tranquilizarme lo suficiente. Traté por lo tanto de restarle importancia. Sin embargo al pasar los días no lograba dejar de preocuparme su obstinada presencia pues, por más que fuera un niño, me molestaba sentirme observada. De modo que me dediqué a pensar que algún día se aburriría y dejaría de vigilarme.
Pasaron los meses. Por temporadas lo ignoraba, trataba de olvidarme de aquel muchachito subido al árbol con sus ojos fijos en mí. Un día hablando con mi madre de los hijos de don Juan, me dijo que el mayor estaba por cumplir catorce años. ¿Catorce años?, dije, creí que tendría diez.
—Los años pasan para todos, dijo mi madre.
—La mamá ya hace ocho años que falleció y el mayorcito hace tiempo que va al liceo.
Desde el día que vi a Fernando por primera vez encima del árbol, habían pasado algo más de dos años. Nunca lo comenté con nadie. A pesar de que alguna vez lo increpé duramente: ¡Qué mirás tarado!, le decía con rabia, ¿no tenés otra cosa que hacer que subirte a un árbol para ver qué hacen tus vecinos? Nunca me contestó ni cambió de actitud, de todos modos su fingida apatía lograba sacarme de quicio y alterar mis nervios.
Finalmente llegó el día en que su presencia dejó de preocuparme. Cuando salía a lavar la ropa ya sabía yo que él estaba allí. Algunas veces dejaba mi tarea y lo miraba fijo. Él me sostenía la mirada, siempre serio. Yo me reía de él y volvía a mi trabajo. Hasta que una tarde pasó algo extraño: había dejado la pileta y con las manos en la cintura enfrenté, burlándome, como lo había hecho otras veces, su mirada azul. Entonces sus ojos relampaguearon y me pareció que su cuerpo entero se crispaba. Aparté mis ojos de los suyos y no volví a enfrentarlo. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza y comprendí que aquella mirada azul, no era ya la mirada de un niño.
Ese verano cumplí veinte años y fijamos con Enrique la fecha para nuestro casamiento. Yo había estado siempre enamorada de él, sin embargo, aquella próxima fecha no me hacía feliz, como debiera. Un sábado al atardecer salimos juntos al fondo, para poner al abrigo unas macetas con almácigos, pues amenazaba lluvia.
Cuando volvíamos Enrique me arrimó a la medianera de enfrente a la de don Juan y comenzó a besarme y acariciar mi cuerpo. Mientras lo abrazaba levanté la cabeza y vi a Fernando que nos observaba desde su casa. Arreglé mi ropa nerviosamente y me aparté de Enrique que, sin saber qué pasaba, siguiendo mi mirada vio al muchachito en el árbol.
—¿Qué hace ese botija ahí arriba?, me preguntó.
—No sé, le contesté, él vive en esa casa.
—¿Y qué hace arriba del árbol?
—No sé. ¿Qué otra cosa podía decirle, si ni yo misma sabía que diablos hacía el chiquilín ahí arriba? Salí caminando para entrar en la casa seguida por Enrique que continuaba hablándome, enojado:
— ¡Habría que hablar con el padre, no puede ser que el muchacho se suba a un árbol para mirar para acá! ¡Está mal de la cabeza!
—¡Es un chico! —le dije para calmarlo un poco—, son cosas de chiquilín.
—¡Es que no es un chiquilín, es un muchacho grande! me contestó, ¡es un hombre!
¡Un hombre! pensé, y mi mente fue hacia él, hacia aquellos ojos azules que, sin poder evitarlo, habían comenzado a obsesionarme. A perseguirme en los días y en las noches de mi desconcierto. Un desconcierto que crecía en mí, ajeno a mi voluntad, creando un desbarajuste en mis sentimientos. No podía entender por qué me preocupaba ese chico varios años menor que yo, que sólo me miraba.
Al día siguiente salí al fondo de casa con la ropa para lavar. No miré para la casa de al lado. No sé si el vigía se encontraba en su puesto. Enjuagué la ropa y fui a tenderla en las cuerdas que se encontraban al fondo de la quinta. Me encontraba tendiendo una sábana cuando oí unos pasos detrás de mí. Al darme vuelta me encontré de frente con Fernando que, sin decir una palabra, me tomó con energía de la cintura, me atrajo hacia él y me besó con furia. Sus ojos de hundieron en los míos y sentí su hombría estremecerse sobre la cruz de mis piernas.
—No te cases con Enrique —me dijo—, espérame dos años.
—Dos años, para qué —le pregunté.
—Porque en dos años cumplo dieciocho, estaré trabajando y podremos vivir juntos.
—Pero Fernando, tienes apenas dieciséis años, y yo tengo veinte...yo...no es esperarte, ¡esto no puede ser!
—No siempre voy a tener dieciséis años, un día voy a tener veinte y vos vas a tener veinticuatro y un día voy a tener treinta y vos vas a tener treintaicuatro ¿cuál es el problema?
—Después no sé, pero ahora es una locura, yo no puedo... ¡me estoy por casar!
—Vos no te podés casar con Enrique porque ahora me tenés a mí. ¿Dudás de que yo sea un hombre?
—No, no dudo, es que yo no... Vos estás confundido, no te das cuenta, ¡estás confundido! Pero, por favor, ahora vuelve a tu casa, no quiero que alguien te encuentre aquí, ¡por favor!
—Me voy, pero esta noche quiero verte, te espero a las nueve.
—No, no me esperes —le dije—, porque no voy a venir.
—Vas venir —me contestó.
Pasé el resto del día nerviosa, preocupada, asustada. Feliz. Era consciente de que aquella situación no era correcta. Pero no podía dejar de pensar en lo sucedido esa mañana. No había, siquiera, intentado resistirme. Dejé que me abrazara y me besara, y sentí placer. Hubiera querido seguir en sus brazos. ¿Qué significaba eso? Abrigaba sentimientos desencontrados. En mi cabeza reconocía que no era honesto lo sucedido, pero en mi pecho deseaba volver a vivirlo. No sabía como escapar de la situación que se me había planteado, y a la vez rechazaba la idea de escapar. De lo que no dudaba era que aquello no tendría buen fin. Que si alguien se enterase, sería un terrible escándalo. Para mi familia y para la de él. Entendía que para Fernando era una aventura propia de su edad. Pero yo era mayor, era quien tenía que poner fin a esa alocada situación antes de que pasara a mayores. Decidí por lo tanto no salir esa noche a verlo y conseguir, cuando fuese a lavar la ropa, que mamá o Corina me acompañaran.
La firme decisión de no concurrir a la cita de las nueve de la noche se fue debilitando en el correr de las horas. A las nueve en punto en lo único que pensaba era en encontrarme con Fernando en el cobijo de la quinta. La noche estaba cálida y estrellada. La luna en menguante se asomaba apenas, entre los árboles. Salí, sin encender la luz, por la puerta de la cocina como una sombra.
Estaba esperándome. Me condujo de la mano hasta la parte más umbría de la quinta. Me besó una y mil veces. Y me hizo el amor como si todo el tiempo que estuvo observándome desde su casa, hubiese estado juntando deseo y coraje. Y yo lo dejé entrar en mí, deseando su abrazo, como si nunca me hubiesen amado o como si fuese esa la última vez.
Después pasaron cosas. No muchas. Cuando Fernando cumplió dieciocho años nos vinimos a vivir a la capital. Cada tanto volvemos al pueblo a ver a mis padres y a mi suegro. Mis hermanos se casaron y se quedaron a vivir por allá. La abuela de Fernando murió hace unos años y el padre se casó con la tía que vino a cuidarlos cuando eran chicos. Enrique vive en EE.UU. La quinta de mi padre está un poco abandonada. El viejo piletón aún se encuentra allí. Cuando voy a la casa entro a la quinta hasta la parte más umbría que fue refugio de nuestro amor secreto. Allí vuelvo a ver a aquel chico de dieciséis años empeñado en demostrarme que era todo un hombre. Aquel chico de la mirada azul que por su cuenta, decidió un día trocar mi destino, trepado a un árbol junto a la medianera.
Ada Vega, edición 2012 -
domingo, 16 de mayo de 2021
El violinista del puente Sarmiento
Ese domingo había amanecido espléndido. Casi de verano. Por la mañana habíamos salimos con Jorge para la feria del Parque Rodó. En esa feria se vende mucha ropa y él quería comprarse un jean bueno, lindo, barato y que le quedara como de medida.
Fuimos caminando por Bulevar Artigas. A las 11 de la mañana el sol caía impiadoso. Al pasar bajo el puente de la calle Sarmiento, sentado en la verja de ladrillos, encontramos a un hombre viejo tocando el violín. Vestía pobremente, pero prolijo: llevaba puesta una camisa blanca con rayas grises remangada hasta el codo que dejaba ver, en el brazo que sostenía el instrumento, una Z y una serie de números tatuados. En el suelo junto a él había una caja de lata, colocada allí, supuse, para recibir alguna moneda.
Al acercarnos oí ejecutar de su violín, con claro virtuosismo, las Czardas de Monti. Detuve mis pasos y le pregunté al violinista si era judío. Me miró con sus ojos menguados y me dijo que no. Soy gitano, agregó, nacido en Granada. Le pedí permiso y me senté a su lado, quise saber qué hacía en Uruguay un violinista gitano nacido en Granada —mi marido se molestó y me hacía señas como diciendo: y a vos qué te importa. Disimulé y miré para otro lado.
El violinista me miró entre sorprendido y desconfiado, después quedó con la mirada fija en la calle como buscando la punta de un recuerdo escondido, para tironear de él. Quedé un momento a la espera. Entonces comenzó a hablar con una voz cascada en un español extraño.
Mi marido también se sentó.
—Llegué a este mundo en Granada, provincia de Andalucía, una tarde de invierno en que lloraba el cielo, del año 1925 de Nuestro Señor, en el barrio gitano de las cuevas del Sacromonte. Allí pasé mi vida toda. Porque después ya no viví.
—Del Sacromonte —pregunté.
—El Sacromonte es el barrio más gitano de Granada —me contestó—, en sus cuevas habita la esencia del flamenco que algunos calé llaman el Duende, porque erotiza el baile y el cante hondo. Se encuentra en lo alto de un monte y hay que subir a él por veredas pedregosas. Tiene calles estrechas y casas cavadas en la roca.
Quedó un momento en silencio que yo aproveché.
—Por qué se llama Sacromonte —quise saber.
—Porque que en tiempos de los musulmanes había sido un cementerio —continuó diciendo—, las cuevas fueron construidas por los judíos y musulmanes que fueron expulsados en el siglo XVI, hacia los barrios marginales, a los que más tarde se les unieron los gitanos.
Aquel gitano nacido en el Granada, hablaba con los ojos entrecerrados, como visualizando cada cosa que iba diciendo. Por momentos callaba y quedaba como extraviado, como si su espíritu lo hubiese abandonado para volver a su España, a Granada, a las cuevas de aquel barrio cavado en la roca.
De pronto volvía y con un dejo melancólico me hablaba de la Alhambra, construida en lo alto de una colina —decía.
Yo lo escuchaba encantada y trataba de no interrumpirlo porque me fascinaba su voz, su modo de hablar como un maestro, como un sabio que me enseñaba rasgos de la historia que yo desconocía. Él, por momentos, se entusiasmaba al recordar cada detalle de aquellas historias de su tierra lejana que, con su voz y su memoria, parecía revivir.
—Desde el Sacromonte se puede ver la Alhambra —decía como si la estuviera visualizando—, uno de los palacios más hermosos construido por los musulmanes hace más de quinientos años a orillas del río Darro, frente a los barrios del Albaicín y de la Alcazaba. Tiene en el centro del palacio, el Patio de los Leones, con una fuente central de mármol blanco que sostienen doce leones que manan agua por la boca y que, según dicen algunos nazaríes, representan los doce toros de la fuente que Salomón mandó hacer en su palacio, y otros opinan que pueden también representar las doce tribus de Israel sosteniendo el Mar de Judea.
El violinista del puente de la calle Sarmiento, me contó que los gitanos habían sido discriminados en España a partir de 1499 por los Reyes Católicos Fernando e Isabel y por la Inquisición española, en nombre de la Iglesia, que buscaba entre los gitanos no conversos, a brujas hechiceras que realizaban maleficios en reuniones nocturnas con el diablo, para quemarlas en la hoguera. Nunca fue cierto —me aseguró—, los gitanos no pactamos con el diablo. Los poderes sobrenaturales de los gitanos ya los traemos al nacer. Son dones otorgados por el Dios de todos los hombres. De todos modos, aún hoy —afirmó—, seguimos siendo discriminados en todo el mundo.
Después de un silencio que usó, tal vez, para ordenar sus recuerdos continuó con voz profunda y emocionada. —En mi barrio del Sacromonte me casé a los dieciocho años con una gitana de dieciséis, linda como el sol de mayo. Teníamos dos hijos pequeños, una niña y un varón, cuando un día los nazis irrumpieron en una fiesta gitana, quemaron, robaron y destrozaron todo y se llevaron en camiones a las mujeres y a los niños por un lado y a los hombres por otro, dejando un tendal de muertos.
Al oír este relato tan atroz le pedí que no siguiera contando, que le hacía daño, le dije. Él me miró y me contestó: —los muertos, no sufren. Hace años que no vivo. Y continuó. —A los músicos de la fiesta nos llevaron aparte, juntos con los instrumentos. La última vez que vi a mi mujer y a mis hijos fue cuando, a empujones y a golpes, los subieron a un camión. Tal vez tocaba el violín, mientras cenaban los generales de la S.S., cuando eran conducidos a la cámara de gas. Cuando terminó la guerra y los aliados nos liberaron volví a España y a Granada, pero no encontré a mi familia ni a mis amigos.
Durante muchos años vagué con mi violín por los países de Europa, hasta que un día decidí venir a América con una familia que conocí en Rumania. En América recorrí casi todos los países, llegué hasta el sur de EE.UU. pero de allí me volví. Viví largos años en Argentina. Hace un tiempo vine a Uruguay, he recorrido todo el interior. Me siento muy bien aquí. Hay mucha paz. Por ahora pienso quedarme.
Le pregunté por qué su español era tan extraño. Me contó que los gitanos tienen sus leyes y su idioma Romaní, para todos los gitanos del mundo. En todos los países europeos los gitanos se comunican en el mismo idioma. Pero en España y Portugal no lo hablan bien. Tal vez mezcle un poco los dos idiomas —me dijo.
Aunque no lo hubiese dicho los números en su brazo hablaban de la guerra y los Campos de Concentración de manera que le pregunté qué significaba la Z junto a los números tatuados en su brazo, algo que yo nunca había visto antes. Me contestó que la Z significa Zíngaro, gitano en alemán. Estuvimos hablando mucho rato, él se encontraba trabajando cuando llegué y lo interrumpí. Le pregunté entonces si el próximo domingo volvería, me aseguró que si. Quedaron a la espera muchas incógnitas.
Durante esa semana fui anotando en mi agenda cada pregunta que le haría. Cada consulta. Cada duda. Volví con mi esposo al domingo siguiente provista de la agenda y un pequeño grabador, pero no estaba. Lo busqué en los alrededores, pero no encontré al gitano del violín. Durante varios domingos me acerqué al puente Sarmiento con la esperanza de encontrarlo. Nunca volví a verlo por allí. No le pregunté el nombre. Ni me dijo donde vivía. Si no fuese porque mi esposo fue testigo, hasta creería que lo soñé. Que sólo fue una ilusión. Un sortilegio.
De todos modos, lo sigo buscando. Algún día en alguna feria de barrio volveré a escuchar su violín y aquellas Czardas de Monti. Entonces reanudaremos la conversación. Sé que volveré a encontrarlo por alguna callecita romántica, escondida, perfumada de jazmines, de este nuestro entrañable Montevideo.
Ada Vega, edición 2004.
sábado, 15 de mayo de 2021
Che , mozo!
Hace unos días me encontré con el Bebe Neira, de pura casualidad. Yo venía caminando por Zudáñez hacia 21 de Setiembre y él subía a la inversa, por la misma acera.
Lo conocí de entrada. Alto, flaco, medio desgarbado y como siempre: distraído. Venía de cabeza gacha pensando, tal vez, en bueyes perdidos vaya a saber dónde.
Al enfrentarnos ni me miró. Si no le hablo y lo tomo de un brazo ni se hubiese enterado. Se sorprendió cuando detuve su paso y lo saludé .—Qué hacés Bebe —le dije. Él también me reconoció.
—Hola, Tito. Se quedó mirándome. —Qué bien que estás —me dijo y me reí. —Bien viejo —le contesté. Lo invité a tomar algo y fuimos conversando hasta el Chez Piñeiro.
Al enfrentarnos ni me miró. Si no le hablo y lo tomo de un brazo ni se hubiese enterado. Se sorprendió cuando detuve su paso y lo saludé .—Qué hacés Bebe —le dije. Él también me reconoció.
—Hola, Tito. Se quedó mirándome. —Qué bien que estás —me dijo y me reí. —Bien viejo —le contesté. Lo invité a tomar algo y fuimos conversando hasta el Chez Piñeiro.
Con el Bebe nos criamos en Punta Carretas, cuando en Punta Carretas había potreros, era considerado un barrio marginal y a mis primos de Pocitos no los dejaban venir a jugar a mi casa porque vivíamos frente a la Penitenciaría. El Bebe tiene unos años más que yo. Me acuerdo que corrían los años cuarenta, el mundo estaba en guerra y él se vestía como un dandy. Y yo, con mis largos recién estrenados, le envidiaba la pinta, la carpeta y aquel andar de rango que tenía al caminar.
Entonces era un botija apurado por llegar a los veinte, para ser como él.
De todos modos me fallaron los cálculos: la noche, y el misterio que encierra su bohemia, nunca la alcancé a vivir. Me casé a los veinte, antes de Maracaná, a las diez de la noche ya estaba roncando. Entraba a las seis de la mañana a la fábrica de vidrios que estaba en la calle Asamblea, entre El Buceo y Malvín. Iba en chiva a laburar. Mi mujer me acompañaba hasta la puerta, redonda la panza, esperando el primer hijo. Y un día, sin darme cuenta, entre pañales y sonajeros, me olvidé de mis sueños de compadrito. Mi vida tomó otro rumbo y aunque seguimos viviendo en el mismo barrio, con el Bebe, nos vemos muy de tanto en tanto.Ese día en el Chez Piñeiro me habló de su soledad. No le quedaba familia, no tenía amigos. Se quejó de que el barrio ya no era el mismo. De no entender el cambio tan abrupto —según él—, que había tenido la vida en Montevideo. De no encajar en ninguna parte —decía. Extrañaba la vida que vivió en su juventud. Se encontraba perdido. No comprendía a los jóvenes. No soportaba a los viejos. Me di cuenta entonces, que en el intento de recuperar la vida que se fue, estaba dejando su propia existencia. De tanta queja que le oí ese día, pensé si no estaría volviéndose loco. De modo que traté de poner un parate a sus quejas y a su mal humor. Comprendí que el Bebe se había quedado en el tiempo, seguía viviendo en el pasado, en el arrabal de su juventud. Así que apuré mi copa y la cátedra de boliche, ese día, la encaré yo.
—Y bueno Bebe —comencé diciendo—, la historia es así. La vida, a la corta o a la larga, se cobra. Ya no tenés veinte abriles. El arrabal malevo, se fue. Ya no existe. Se fue el arrabal que hablaba de amor, el arrabal amargo, el barrio arrabalero y la luna de arrabal. Me extraña tu desconcierto Y no me vengas con que no te avivaste, que tiempo tuviste de sobra. ¿Que los años se fueron sin darte cuenta? Y a mí también se me fueron. Quién te dijo que los años iban hacer una gambeta para esperarte. La vida es una ráfaga que llega, pasa y al final te lleva. Aunque a su paso, si demostrás interés, te va enseñando a vivir. Con paciencia, sabés, y mano dura ¡eso sí! casi siempre con mano dura.
Si pusiste un poco de atención, lo que aprendiste en esos años no se te borra nunca más. Es un catecismo. Con ese único diploma tenés que salir a lucharla. Y no es fácil, si lo sabré yo. Cuando a los veinte años te llevás el mundo por delante, las minas se te regalan, los amigos te sobran y pensás que sos un crack, se te cruza una gurisa que te mira despectiva sobre el hombro y que es, justo, en la que vos te emperrás. Antes de los veintidós ya estás casado y esperando el primer hijo. Ahí se terminó la farra. De ahí en adelante la vida te empieza a exigir cada día más.
Si tuviste la suerte de encontrar una buena compañera, vas en bondi para triyar el largo viaje de los cincuenta años que te esperan. Pero la suerte, fijate vos, no siempre cae boca arriba. Por eso a la vida hay que saberla manejar. Tenemos la obligación de administrarla bien si esperamos, al final, contar con algún respiro. En sus idas y venidas la vida nos empuja, nos arrastra, nos vapulea. Y en medio de esa vorágine debemos edificar nuestro propio destino. O por lo menos intentarlo. La vida es un compromiso que no nos queda otra que aceptar.
Y vos, Bebe, la viviste tranqui, qué querés inventar ahora. Entiendo que estás solo, abatido, amargado, pero a vos se te olvidó sembrar, tenés que reconocerlo. Creíste que los veinte abriles no se iban a terminar nunca. Barajaste la vida con los comodines a favor y, claro, se te dio siempre la buena. Por miedo a perder nunca arriesgaste. Te supiste ganador y a tu manera lo fuiste. Yo me acuerdo, cuando vivía tu vieja, verte gastar la vereda de tu casa hasta el boliche. Quedarte en la esquina las horas largas “por si pasa la de ayer”, o a la espera de algún datero antes de arrancar para los burros.
Así se te fue la vida: entre dados, naipes y tungos. Campaneando a las pibas, pero sin comprometerte. Fuiste un maestro de la jerga rea. Timbero de ley, le escapaste siempre a la cana y eso que en más de una ocasión, después de una timba brava, te supiste batir a cuchillo con más de un perdedor. Eras un ídolo. La muchachada del boliche aquel, te admiraba. Siempre de pinta. Los zapatos relucientes, la camisa remangada impecable; la corbata floja sobre el cuello desprendido, el Borsalino en la nuca y el cigarrillo recién encendido.
Sí, fuiste un ganador. Cosechaste amores, ilusiones, desencuentros, en los corazones de las muchachas fabriqueras que veían en vos al galán inalcanzable. Superhéroe que sólo recibió sin dar ni prometer nada. Te conformó siempre el amor al paso. Jamás dejaste un seven eleven por una cita, ni perdiste una tarde maroñense, por un clásico en el Centenario. Y fuiste buen bailarín. Vaya si lo fuiste.Te floreaste en las pistas cuando a Montevideo venían los monstruos aquellos de Buenos Aires: las orquestas famosas, los cantores de la Época de Oro del tango. Nochero viejo: te tomaste la vida de un trago, se te piantó el chamuyo y te quedaste sin letra. Y hoy te asombra encontrarte solo.
Extrañado, recién te das cuenta que el barrio malevo no existe. Que las novias no esperan en los zaguanes. Que ya no hay zaguanes. Que los tranvías dejaron de rechinar y que la juventud, aquella, se fue. Mientras vos barajabas, rompías boletos, abrazabas el sabó; tus amigos se casaban, formaban una familia. Vos te distrajiste, perdiste el tren. Te quedaste en la estación. Se durmieron en tus manos las cuarenta del mazo; se mancaron los burros al doblar el codo en la pista de tu vida; los huesitos te echaron barraca. Se ensombreció tu vida en la noche larga de los años y no sabés qué hacer. De tanta mujer que pasó por tu vida, ninguna te sirvió para hacer patria.
Y recién te desayunás que los guapos, los malevos y la luna de arrabal, ya fueron. Que los conventillos, las calles empedradas, los buzones esquineros y los carreros de clavel en la oreja, siguen vivos sólo en el corazón de los que somos del treinta. Hoy, los nietos de tus amigos de ayer cantan en inglés, estudian chino y escriben en windows. Si te oyen cantar un tango te miran con lástima. A ellos, que escuchan su música en MP3, cómo les vas a hablar de la victrola Sondor donde, por los años cuarenta, escuchábamos embobados los tangos de Arolas. No podés. Estamos transitando el siglo XXI, entendés. Sí, ya sé que te cuesta entender. Pero aclarame una cosa, donde estuviste todo este tiempo. En qué arrabal, perdido del ayer, te quedaste dormido. Cómo dejaste que la vida te pasara por encima sin, siquiera, despertarte. Y me decís que estás sólo, abatido, amargado… ¡andá…!
¡Che, mozo!... serví la vuelta.
Ada Vega - edición 2009 -
viernes, 14 de mayo de 2021
Quién esté libre de culpa
Llegó al barrio una tarde con el bolso en bandolera, un gorro negro de lana y su pipa. Era un marino rubio y alto, dorado de sol y mar, con una sonrisa ancha, la espalda fuerte y los brazos tatuados.
Un verano ancló frente a mi casa. Alguien dijo que estaba de paso y que viviría allí por un tiempo, pero se fue quedando. Se llamaba Yony, y según supimos después, había venido en un barco petrolero que, debido a un desperfecto en su sala de máquinas, debió quedar amarrado en el puerto de Ancap, y de allí fondeado en la bahía para su reparación. Como la estadía llevaría algunos meses, la tripulación se fue en otro buque y él quedó en representación de la empresa naviera. De modo que el ente le ofreció una casa para que viviera allí, mientras estuviese en tierra. Fue así como Yony ingresó a la gran familia, que éramos entonces, todos los vecinos del barrio obrero.
Oriundo de los Países Bajos, Yony hablaba un español elemental medio gangoso mixturando cada tanto en su conversación palabras en holandés. Adicto a su barco, se iba con los obreros muy temprano, por la mañana, y allí pasaba el día.
Al caer la tarde lo veíamos volver. Se sentaba solo en el jardín, fumando su pipa, entrecerrados sus ojos verdes fijos en la bahía. Soñando tal vez con su tierra de tulipanes y añorados cantos de sirenas. Al cabo de un tiempo dejó de sonreír, las paredes de su casa comenzaron a oprimirlo, perdió la alegría y la soledad y la tristeza lo quebraron.
Un día vino con una muchacha de cabello negro muy largo, recogido en una trenza que dejaba caer sobre su espalda. Usaba vestidos de colores llamativos y muchos collares. Tenía hermosos ojos negros y la boca pintada. Era alegre y bonita, se llamaba María.
Las vecinas del barrio no la querían, comentaban que “hacía la vida”, por eso no le hablaban y cerraban las celosías cuando ella pasaba. La mamá de Dorita fue la que se sintió más molesta, siempre insistió en que la joven debía irse del barrio. Nunca entendimos por qué tanta aversión y rechazo. De todos modos ella era feliz con su Yony, y nadie puede negar que su llegada puso un tinte de color y movimiento en la paz pueblerina de aquel barrio blanco que dormitaba junto a la bahía.
Se levantaba por la mañana con los labios pintados, luciendo vestidos de estampados audaces y calzando sus pies en sandalias con plataformas y tacos altos. Así barría la vereda y hacía los mandados, tarareando canciones de moda, ajena a todo lo que la rodeaba como si viviera sola en un barrio desierto. Pasaron varios meses, cuando al fin, el petrolero estuvo reparado.
A su regreso, el capitán y la tripulación lo hicieron a la mar, y una tarde en medio de la algarabía de los marineros oímos su sirena de despedida.
Yony pudo levar el ancla y partir, pero la bruma de los negros ojos de María lo envolvieron, y perdió para siempre la ruta del mar.
En los tiempos que siguieron muchas veces los vimos reír, caminar abrazados y hasta besarse. Los vecinos no lo veían muy bien; besarse en la calle por aquellos años era no tener decoro y se sentían ofendidos ante la actitud tan descarada de la joven que tenía el atrevimiento de reírse a carcajadas o estamparle un beso al muchacho como si tal cosa. Y fueron felices.
María, que había dejado su antiguo oficio, fue con el tiempo una señora más y aunque al principio fue resistida, el título se lo ganó. No conocí otra persona más desinteresada y servicial: hizo de enfermera, de asistente de partos, de acompañante en los velorios. Sabía curar empacho y culebrilla. Conocía de yuyos y santiguados. Ante cualquier emergencia llamaban a María, ella siempre sabía qué hacer, por eso las vecinas olvidaron su pasado, del que nunca más se habló.
Lenta, muy lentamente fueron pasando los años, en los brazos de Yony los tatuajes palidecieron, su recia espalda se doblegó, sus ojos verdes se volvieron grises.
Nunca volvió a su tierra de molinos y tulipanes, ni volvieron las sirenas a enamorarlo navegando los mares antiguos. María envejeció a su lado rodeándolo de amor hasta que una tarde, cansado tal vez de añorar el mar, soltó amarras y se fue al cielo de los justos.
María se quedó y está allí, con todos nosotros que la queremos bien. Ya no usa los zapatos de tacos altos ni sus vestidos de colores, sólo la trenza, que se ha tornado gris, cae sobre su espalda pequeña y encorvada.
María es una anciana que conserva el brillo de sus ojos negros y una pícara sonrisa; continúa viviendo en aquella casa de tejas adonde un día la trajo el amor de un marino solitario, que vencido ante su embrujo, una tarde lejana se olvidó de zarpar.
Y allí estaba, en su jardín, cuando la mamá de Dorita, que sufre a término una enfermedad que no perdona, la mandó llamar. María fue. Entró en esa casa por primera vez. Se enfrentó con aquella mujer que no la quiso nunca en el barrio. Las dos mujeres se miraron largamente. Se comprendieron sin hablar. Y la vida pasó ante ellas. La vida que vivieron juntas, hace muchos años, allá, en el bajo.
La enferma levantó apenas una mano blanca y fría. María la sostuvo entre las suyas y asintiendo con la cabeza, le sonrió. Mientras en los ojos de la enferma se paralizaba la última lágrima.
Ada Vega, edición 2001 -
martes, 11 de mayo de 2021
Primer actor de reparto
Ese año, una primavera anticipada se anunciaba en los jardines y en los árboles de las veredas. Los niños llenaban las plazas y el viento de septiembre elevaba las cometas madrugadoras que coleaban bajo el sol.
Delia en su casa trataba de controlar la preocupación que hacía unos días la atormentaba, debido a la salud de su esposo que, al parecer, se iba deteriorando día a día. Hacía un tiempo que Julián no se sentía bien. Se le notaba en la cara y en el genio. Él había sido siempre un muchacho dispuesto, de buen carácter. Sin embargo, últimamente se lo veía molesto, nervioso, distanciado de su familia y sus afectos. No se sentía bien. Él mismo lo decía. Que estaba enfermo, le repetía a su mujer. Que no iba a vivir mucho tiempo más. Y se iba como apagando.
—Tienes que ver un médico —le decía Delia—, tú no puedes diagnosticarte. Si sigues inventándote dolores y malestares vas a enfermarte de verdad.
Delia trataba de minimizar la postura de su marido ante una eventual enfermedad, a fin de que el hombre no se preocupara más de lo que estaba.
De todas maneras él insistía:
—Yo me conozco, si te digo que no me siento bien por algo te lo digo, el médico no va a saber más que yo. A mí se me terminó el tiempo. ¡Ya vas a ver!
Y la pobre sufría, callada, tratando de ocultar su angustia.
—Pide que te adelanten la licencia y vete unos días al campo a ver a tus hermanos. Descansa, estás muy estresado.
Estaba convencida de que el malestar de Julián era debido al cansancio, al excesivo trabajo, a sentirse presionado ante la responsabilidad de la casa, de los hijos ¡de ella misma! Su marido se exigía demasiado.
Una mañana cuando Julián salía para el trabajo creyó verlo de mal color. Se acercó a la ventana y lo vio marchar encorvado, con la cabeza baja. Mordía las lágrimas mientras preparaba el desayuno de los niños que iban a la escuela. El más pequeño dormía en la cuna.
Cuando los hijos se fueron pudo aflojarse. Se sentó en un banco de la cocina con los codos apoyados en la mesa, ocultó la cara con sus manos y lloró. Lloró de dolor y de miedo. Lloró por él y por ella. Y por primera vez desde que se conocieron, percibió el impacto de una amenaza golpeando la tranquilidad del hogar. Una amenaza velada que iba tomando cuerpo, al pasar los días, como una sombra fatídica. Trató de sobreponerse, secó sus lágrimas y permaneció sentada, sin fuerzas ni voluntad para ponerse de pie y continuar con las tareas de todos los días.
La enfermedad de Julián la encontró desprevenida. Hasta ese momento.
Nunca había pensado que él o ella pudieran enfermarse de gravedad. Voló su imaginación y se vio sola con sus hijos. Pensó que el mundo se le caería encima, que sin su marido no podría vivir. De todos modos decidió no dejarse vencer por la inquietud. Tenía el deber de ser fuerte. Su marido la necesitaba y ella no lo defraudaría. Más tranquila comenzó a ordenar la casa, mientras recordaba el día que se conocieron. Fue en tiempos de estudiantes. Delia dejó de estudiar para casarse. Julián eligió una carrera corta y consiguió trabajo en un laboratorio. Después vinieron los hijos. A medida que Julián progresaba, Delia se dedicaba por entero a su familia. La vida para ellos transcurría dichosa, sin que ninguna sombra la oscureciera. Hasta el día que Julián comenzó a sentirse mal. Entonces todo cambió.
La primavera venía adelantada. Tal vez fueron esos días tibios y luminosos que lo convencieron a pedir licencia en su trabajo, para pasar unos días en el campo. Como bien decía su esposa, el descanso y el aire puro, posiblemente, mejorarían su salud. Lejos de la ciudad y del trabajo, en la quietud del campo encontraría la paz y la tranquilidad que su cuerpo y su espíritu necesitaban
Trata de no fumar mucho, mi amor. Y de nosotros no te preocupes que vamos a estar bien —mintió para no preocuparlo.
Le preparó una mochila con todo lo que necesitaría: ropa de frío y de lluvia (estaba anunciado mal tiempo). Se fue entrada la tarde, cuando el sol se extinguía. Besó a los niños y la abrazó, sin mucho calor.
Delia quedó con sus hijos en la puerta de calle. El más pequeño en sus brazos, el varón abrazado a sus piernas, la niña más grande, apretada a su costado.
Lo vieron alejarse encorvado, la cabeza gacha, arrastrando la mochila.
Se levantó un viento frío, ¿o a Delia le pareció?
El hombre siguió caminando. Dobló en la primera esquina. Enderezó la espalda, levantó la cabeza, echó la mochila al hombro y se fue, calle arriba, del brazo de otra mujer.
Ada Vega, edición 2015 -
Suscribirse a:
Entradas (Atom)